
|
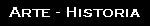

|
|
ESAS SOMBRAS, HIJAS DE LA LUZ (Luis del Val) Uno de los aspectos que me resulta más fascinante del fenómeno teatral es la iluminación de las escenas. Da lo mismo que acuda como espectador o como autor. La magia de las luces, de su intensidad, de su misterio, de su capacidad para producir estados de ánimos, viene a tener el mismo papel que la música de la banda sonora cinematográfica que nos prepara para la inquietud, el misterio o el romanticismo. Cuando el iluminador, tras la lectura del texto, comienza a esculpir la luz, a marcas los límites de uno y otro foco, es decir, a dibujar lo que desea con luces y sombras, asistimos a uno de esos actos creativos que, en su fugacidad, adquieren todavía mayor importancia. Pero por muy profesional que sea un iluminador, por mucha sensibilidad que posea, jamás podrá llegar a la insospechada altura estética de la iluminación natural que, si no fuese por su repetición cotidiana, si se tratara de un fenómeno que se produjera con rareza, nos dejaría entre el pasmo y el sobrecogimiento.
Este es un libro de luces y sombras, o sea, de luz, porque las sombras son hijas de la luz, unas hijas algo desviadas o rebeldes, que precisamente por su desobediencia realzan el efecto de la luz, de la misma manera que el hambre engrandece las artes gastronómicas o la soledad enaltece la compañía. Si la luz en toda su intensidad, en su inmisericorde indiscreción, en su apabullante explosión, nos ofrece hasta los más recónditos reflejos de las cosas, la niebla, con su apaciguada ensoñación, con su algodonosa mansedumbre, nos envuelve en la irrealidad, en un mundo de trasgos, porque cualquier volumen puede ser un objeto cotidiano o el anuncio de la presencia de un fantasma. Hasta los edificios, que digo los edificios, hasta un castillo, emergiendo en la niebla, no parece una consecuencia arquitectónica levantada con gran esfuerzo por hombres que vivieron hace medio milenio, sino una aparición procedente de un cuento o de una leyenda, convirtiendo las pesadas piedras en algo leve que puede volar por el espacio y por el tiempo. Las hijas de la luz, las sombras, nos proporcionan la ilusión de una tercera dimensión, que se activa en nuestro cerebro gracias a un largo proceso cultural. De esa manera, los Mallos, por ejemplo, no son unas masas plasmadas en la fotografía como forma de un cartel, sino que se nos muestran en todo su relieve, con tanta fuerza y plenitud, que sabemos que hay una parte posterior aunque no la avistemos, como sabemos que bajo la piel cabalga la sangre y los huesos mantienen los músculos.
Y son también esas sombras las que en los atardeceres, cuando el cielo se pone de color adagio y las almas laten al compás de un andante maestoso, esas sombras, digo, se enorgullecen de su rebeldía y se sienten más protagonistas que nunca porque saben que tras los bermejos destellos vendrá el reino en el que son mayoría: el Reino de la Noche. Las sombras, en el ocaso, a medida que los ánimos tienden hacia la melancolía, se enorgullecen de su materia oscura, y sienten ese vértigo de todas las fronteras, esa palpitación extraña que está siempre cerca de aduanas y límites. Y, por fin, el ser humano, enraizado en el paisaje, el mayor compendio de luces y sombras que conocemos, la mezcla más contradictoria de la que se tiene noticias, capaz de gestas y crímenes, de generosidades que emocionan y de acciones que producen náuseas. Es decir, como la luz que, junto con la sombra, antinomia permanente, forma millones de mixturas, cientos de miles de combinaciones, algunas de ellas tan bellas, tan excitantes, tan hermosas, como las que podemos contemplar en este magnífico libro. |
| FOTOGRAFIA |

